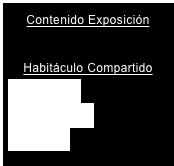Edouard Jaguer Paris 2000
De vez en cuando – eso suele suceder, por lo menos en intervalos de una década, a veces dos o trés – la pintura explota. O más bien, ella hace erupcción, como los volcanes, bajo la presión del fuego central que los devora (Y sabemos que desde hace mucho tiempo no existen volcanes verdaderamente apagados…).
Eso dió inicio, a principios del siglo XX, al fauvismo y su equivalente Rhin Die Brücke; luego al movimiento abstracto-surrealista en Dinamarca, a partir de la señal dada por Egill Jacobsen, con su cuadro “Acumulación”; después al expresionismo abstracto en los Estados Unidos, con uno de sus tenores Hans Hoffman, que había participado a la erupción del primer expresionismo en Alemania, cuarenta años antes; después al automatismo de Quebec; después los Cobra con sus ramificaciones tardías: todos ellos apartados de la forma, traduciéndola en salpicaduras de colores sobre la faz del lienzo – y por tanto del observador – como si la pintura se desbordara a sí misma, retumbando en su propio crater – como si cada vez fuese "la erupción final" en donde la pintura explota para cuestionarse a sí misma. Torrentes de colores, oleadas de fuego como para saludar a Rimbaud, y siempre, al borde de esos cráteres, un pintor, o a veces varios, porque para poder asistir a esas erupciones, a esos desbordamientos y marcar los límites, tienen que haber vulcanólogos competentes y valientes y esos son considerablemente los pintores.
Hoy, en esta primavera 2000, Miguel Lohlé, es uno de esos vulcanólogos expertos a jugar con el fuego (cf. "Source de feu”, 2000), sin perder aparentemente el control de la situación, al igual que Asger Jorn o que Riopelle alrededor de los años 40. Pronunciábamos en ese entonces las palabras “pintura-catástrofe”, antes de que utilizáramos la misma fórmula para las películas.
Miguel Lohlé, este argentino que eligió vivir en Ámsterdam, sabe a que atenerse bajo los riesgos que corre, pero como lo dice el título de uno de sus cuadros “bilenarios”, hay una “Brújula escondida”: lo que le interesa al jefe, es la verdad experimental de su arte, más que una tentativa de seducción al espectador por medio del cuadro y es porque el color en su pintura es siempre violento, más cerca del grito (pensar en Munch), ver un aullido, que de un murmuro o una canción.
Esta búsqueda de la verdad experimental es para él “El pastoréo filosófico” por excelencia, y esa verdad es la que le permite de perseguir su trayectoria personal, con esa intrepidez de funánbulo, como ella le permitió sumergirse (a principios de los años 90) en una búsqueda de “pintura colectiva”, con sus amigos (que son también los mios) Rik Lina, Flores Knistoff, Leal Labrin, Tony Pusey y algunos otros (los participantes no fueron siempre los mismos de una obra a la otra). A propósito de esta actividad, algunos creyeron que tenían que hablar de los “Nuevos Cobra”. Pero no, no hay "Nuevos Cobra”, se trataba de otra cosa, que de una tentativa de resurección de un movimiento que tal cual había dejado de existir en 1951.
Si yo encuentro hoy delante de ciertos lienzos de Lohlé, como “Diálogo de un fantasma” o “Fenómeno explosivo” impresiones tan vivas (vivas y no solamente "agradables") como aquellas que yo sentí en 1946, cuando en casa de Atlan ví por primera vez los trabajos de Jorn, ciertamente, no es solo porque la pintura es tratada con la misma violencia, o que el color alcanza el mismo grado de estridencia casi insoportable. No, es porque uno se encuentra en un caso como en el otro, en el seno mismo del misterio pictórico, en la verdad de su magma incandescente. Es eso lo que nos golpea más allá del color, en donde podríamos decir que después de todo, es solo la parte visible del volcán.
Es ese ardor del ser, que es al mismo tiempo el ardor del mundo, que se manifiesta a su turno en Nolde ó Kandinsky en los años 10, en Mortensen en 1943, Jorn en 1946, en De Kooning o Hans Hoffman en 1950, Raoul Hausman en 1960 o en Lohlé en el 2000.
La corriente automátitca preside todo esto, através de la abstracción lírica, el surrealismo y Cobra.
Existen grandes riesgos para el creador al afrontar este tipo de turbulencias y el equipo salvaje aquí mencionado, no ha sido forzosamente coronado de exito comercial, como lo fue finalmente para De Kooning en sus últimos años (pero ¿quién podría afirmar que no fue en detrimento de la “verdad experimental” de su obra?). Todo eso Miguel Lohlé lo sabe y también que el momento no es favorable para entregarse a ese tipo de asalto, cuando una fracción del público se interesa sobre todo a las “instalaciones” y otros, videos, pamplinas y gadgets, los cuales no exigen evidentemente del espectador, el mismo género de contribución imaginativa que la pintura, tal que ella lo fue durante toda la segunda parte del siglo XX, abstracta ó figurativa, surrealista ó no, pero cierto, reveladora de nuestra propia cara esconcida.
Todo eso Miguel Lohlé lo sabe, pero poco le importa; con el mismo crisol, la misma llama, la misma razón, la misma locura, la misma mirada – que esa de Miguel Strogoff, en un sentido único, guardándose las lágrimas –, él continúa el mismo salto del ángel a la cima del volcán. Es en razón de esta furia de afrontar lo peor, que yo lo estimo y amo su pintura.